En las últimas entradas de esta serie os hablé de temas tan relevantes como el color de los ojos de la chica con la que representé El diluvio que viene o los guantes de portera de la rubia chunga de mi instituto. Teniendo en cuenta que aquí la cosa iba de cómo se me ocurrió la historia de Un pavo rosa, algún lector serio se preguntará a qué viene tanta información sobre mis años mozos. Por eso esta entrada se va a centrar un poco menos en mi vida privada personal y más en las dos grandes influencias audiovisuales de la novela: la película sueca Fucking Åmål (Show Me Love, 1998) y la serie británica Sugar Rush (2005-2006).
Pero primero… ¡contexto, por favor!
Universidad, año cero
El año 2000 entré en la universidad y me trasladé a Madrid. Me avisaban: «será un cambio total». No quise hacer caso, pero al cabo de un año mi mundo ya había cambiado por completo. Estudiaba en la vetusta facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Lo bueno de aquel lugar era que todo el mundo venía de otras partes: Galicia, Valencia, Asturias, La Rioja, Andalucía, por no decir Colombia, Chile o Dinamarca. Incluso yo, nacida en la capital pero provinciana de corazón, me asombré ante semejante diversidad y lo que implicaba en nuestras relaciones.

Mi antigua facultad, todo un prodigio de la arquitectura brutalista.
Mis amigos eran todos hipsters, solo que por entonces desconocíamos esa palabra y ni siquiera habríamos sabido encerrar el concepto en cuatro aficiones, una barba o una camisa a cuadros. Digamos que eran prehipsters. Para explicarlo mejor, pongamos el caso real de mí en primer año cuando, charlando con un grupo, les comenté que esa tarde iba al cine.
—¿Qué vas a ver? —me preguntaron.
—Scary Movie —respondí.
Ante aquella afirmación se sucedió un silencio incómodo. En aquel momento no lo entendí. En mi entorno era de lo más normal ir a ver ese tipo de películas: de hecho, quería ir precisamente porque mis amigos me habían obligado a ver todas las películas tipo Scream de finales de los 90. (Creo que nadie entendió Scary Movie como yo. Ah, dulce venganza.) Pero mis nuevos compañeros estaban hechos de una pasta muy distinta. Su líder espiritual era Amenábar, el alumno rebelde, que había estudiado en la misma facultad y se había marchado quejándose de que no se aprendía nada. (Tenía parte de razón.) Les gustaba Yasujiro Ozu, Jean-Pierre Jeunet, Aki Kaurismaki, Spike Jonze, Todd Solondz, Isabel Coixet. Nombres que a mí no me decían absolutamente nada y que para ellos parecían significarlo todo.
Una rara entre los raros
Aunque nunca llegué a compartir el entusiasmo de algunos de mis compañeros por las películas de David Mamet, entrar en contacto con un entorno donde, casi por primera vez en mi vida, decir que te gustaba el cine europeo, la fotografía o el cómic no era el equivalente automático a tu expulsión del mundo de los vivos, fue como si se me abrieran las puertas del cielo. Era extraño: me había pasado la adolescencia acostumbrada a que cuando yo hablaba de literatura la gente se aburriese y enseguida pasaran a comentar el último capítulo de Al salir de clase, y, de pronto, me encontraba en un entorno donde decir que me gustaba el teatro no era un pecado, sino un plus de hipsterismo y modernidad. No creo que los que no hayáis vivido semejante marginación cultural podáis entenderlo. Por entonces no existían muchos conceptos en los que hoy podemos refugiarnos, desde nerd hasta ratón de biblioteca. Mi adolescencia en el extrarradio había sido un rodillo que, entre gritos de «dala un guantazo», bailes salvajes de dance y pachanga y bastantes miedos y envidias, trituraba cualquier asomo de diferencia cultural (que no social).

La sala Triángulo de Madrid… ¡Qué tiempos!
Me lancé con ansias a explorar todo aquello que no conocía. Fui a incontables sesiones de cine en versión original en los Ideal y los Princesa. Asistí a muchas funciones de teatro alternativo, entre las que vi obras tan maravillosas como Las sillas, de Ionesco, o Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo, además de muchas otras locuras surgidas de mentes patrias como H, el pequeño niño obeso quiere ser cineasta o Huevos rotos. Comencé a involucrarme con algunas asociaciones de la universidad: asistí a charlas sobre feminismo y sobre jóvenes artistas, tuve mi momento de desobediencia civil cuando la policía nos echó a patadas de la reivindicada «aula social» de la facultad, repartí condones con el Rosa Que Te Quiero Rosa, la que era la asociación LGBT de la Complutense (aunque por entonces la B y la T no eran muy reconocidas y me costaba trabajo explicarles que la bisexualidad existía, incluso después de ver Persiguiendo a Amy). Aunque no sabía a qué quería dedicarme, planeaba guiones locos de cómic junto a cierto compañero que compartía conmigo una sensibilidad que incluía tanto escenas sadomaso entre muchachas preadolescentes como aliens creados por las manos de un robot. Lo adoraba, por cierto, por si él o alguno de los suyos pasan alguna vez por aquí.
Turismo sentimental
De cintura para abajo, hice algo de turismo. Y nunca mejor dicho, porque una de mis aficiones llegó a ser echarme el petate al hombro para visitar a las personas que conocía por Internet, que por alguna razón no solían vivir en la misma ciudad que yo. Recuerdo que era habitual, como ritual, depilarme, meter condones y/o algún juguete en la maleta y pensar en alguna historia que contarle a mi madre. Me sacaba billetes de autobús, o de tren, y me pasaba horas comiéndome las uñas hasta que me recogía el ligue de turno.
Por supuesto, yo en aquel momento decía que buscaba el amor (y lo creía, y me decepcionaba horrores cuando las cosas no funcionaban), pero la realidad era que tenía mucho más interés en el momento en que la persona X me tocaría y podríamos pasar de una vez a la parte divertida. Entendedme, tenía prisa por recuperar el tiempo perdido y, cuando por fin me eché novia, lo nuestro solo se consolidó después de muchas sesiones muy divertidas.
Aun así, yo seguía conservando esa parte romántica al estilo de Don Quijote. En los primeros años de universidad, iba por los bares de Chueca buscando bellas Julietas para mis canciones; por supuesto, las Julietas desprevenidas solían mirarme con los mismos ojos que la rubia de mi instituto cuando yo, cortés pero totalmente desinformada acerca de los rituales de cortejo, invitaba a una copa a la chica solitaria junto a la barra o le preguntaba atrevidamente a la camarera si querría quedar conmigo para cenar. Creo que ahora es más normal abordar de esa forma a una desconocida, pero por entonces no era habitual, salvo que se te hubiera restregado de arriba abajo bailando en algún bar. Quizás por eso mis conocidas se liaban tanto entre ellas y mucho menos con chicas nuevas. Después de haber sido parte de un grupo que se esforzó tanto por no animar a la interacción romántica entre sus miembros, sus breves romances me resultaban burdos, endogámicos, casi asfixiantes. Para mí, los amigos no se tocaban. Hasta que se tocaban, claro… ¡pero hombre, sin buscarlo todo el rato!
En un lugar llamado Åmål
Creo recordar que había empezado esta entrada diciendo que iba a hablar menos de mi vida. Ejem. Es que mi vida está muy enredada con todas las cosas que por entonces fueron importantes. Por ejemplo, recuerdo muy bien a la persona con la que fui al cine a ver Fucking Åmål. Era una amiga hetero (muy hetero) y friki (muy friki, como yo) a la que le llamaba la atención porque iba de adolescentes homosexuales. También vi con ella conciertos de grupos que nos gustaban y una película porno gay. Le tenía mucha estima, aunque ella no tenía la misma impresión, discutimos y terminamos por dejar de vernos.

Las protagonistas de Fucking Åmål. No sé bien qué le pasa a Agnes en los ojos, no suele dar tanto miedo.
Aunque la película de Fucking Åmål es del 98, creo que no se estrenó en España hasta 2001. Está dirigida por Lukas Moodysson y, como nota curiosa, fue un auténtico éxito en su país de origen (Suecia), superando incluso a Titanic. El argumento básico es el siguiente: frikaza sueca de camiseta negra y mucho angst encima es una apestada en el instituto de su pueblo, Åmål, y, por si fuera poco, está enamoradísima de la choni rubia más promiscua del mismo. La choni rubia va, se entera y al principio le hace gracia la idea de tontear con la frikaza y hasta le da un beso como parte de una apuesta, pero luego resulta que su mundo le resulta muy vacío y la frikaza le mola más de lo que había pensado. No sé si os suena de algo. No hay nada del todo original en la vida, ya lo siento.
Fucking Åmål (conocida en otros países como Show Me Love, que eso del fucking lo llevan mal) era una película sin pretensiones, de escasa duración, pero que captura de forma asombrosa la estupidez (y el encanto) de sus adolescentes. Teniendo en cuenta mis antecedentes, yo me identifiqué sin ambages con Agnes, la frikaza, aunque me gustaba más la travesía personal que hacía Elin, la rubia choni. Pensé en lo que habría pasado si mi rubia hubiera recorrido ese camino y llegué a la conclusión de que la película dejaba muchas preguntas en el aire. ¿Hasta qué punto son compatibles Agnes y Elin, más allá de la atracción inicial de los opuestos? ¿Qué pasaría con ellas si la historia de la película hubiera seguido más allá del final?
Lo más sorprendente de la película era que no era un dramón. Evidentemente, había momentos de drama, pero había igual número de escenas cómicas. Recuerdo en particular que los espectadores —los pocos que éramos— nos echamos a reír, con risitas nerviosas, cuando Agnes saca una foto de clase de Elin (la típica foto en la que uno sale sentadito junto a sus compañeros) y se masturba. Sí, inspirada por una foto de grupo borrosa en la que apenas se le ve la cara a la otra muchacha. Me di cuenta de lo real que me resultaba y, a la vez, lo raro que era ver una escena así en aquellos tiempos: una adolescente (que no un adolescente) masturbándose y pensando en su objeto de deseo, en una escena que no tiene nada de exhibicionista y que simplemente evoca un deseo franco y primario. Tan franco y primario que tiene algo de ridículo y algo de tierno.
Puede que no fuera entonces cuando decidí escribir Un pavo rosa, pero una vez se formó la idea inicial en mi cabeza, la primera referencia a la que me agarré cual oso panda fue Fucking Åmål. Quería, literalmente, castellanizar la idea del romance medio fascinante, medio imposible entre la morena friki y la rubia choni. Buscaba transmitir exactamente la misma sensación de ternura y absurdo con una comedia en la que cupieran los momentos dramáticos.

Qué monas ^^
En la universidad me habían dicho que era imposible hacer comedia sin distanciarse de los personajes, sin reducirlos a sus estereotipos. Yo pensaba y pienso de manera diferente. Creo que es posible una comedia en la que los personajes estén desarrollados y el lector sienta empatía hacia ellos. Por supuesto, es necesario cambiar el foco y acercarse o alejarse a lo largo de la narración, pero algo así es totalmente normal y se recibe con agrado, porque no somos unitarios. Pensar lo contrario —que solo te puedes reír de aquello que miras por encima del hombro— nos lleva al estancamiento de las comedias, al elitismo, a la estrechez de miras del humor, tal y como es tradición en la televisión española desde hace décadas. Y es una pena, porque la comedia tiene un enorme potencial para el retrato social y, por qué no, también para los sentimientos, más allá de reírnos de todas las desgracias que le suceden al protagonista. Maestros de todo el mundo del cine, el teatro y la literatura lo demuestran.

¡Qué novedad! ¡La lesbiana con la camisa de cuadros!… Ah, no, espera, que era prehipster.
Sugar Rush: subidón de azúcar sin concesiones
Años después, en 2005, se estrenó una serie británica en Channel 4 que también fue pionera en muchos aspectos: Sugar Rush. La idea básica era ligeramente similar, aunque el escenario cambiaba de un frío pueblo sueco a Brighton, la ciudad de las gaviotas y los puestos coloridos y cuquis del Reino Unido: adolescente con escasa experiencia en amores y que se identifica a sí misma como lesbiana (Kim) va y se enamora de la muchacha más problemática y promiscua que podía encontrar (Sugar), en este caso con la dificultad añadida de que la muchacha es hetero, o eso parece (como Elin, sus dudas tiene).

Sugar Rush: donde el rosa no equivale a cursi.
La diferencia fundamental es que, mientras que Fucking Åmål todavía era medida y casta en lo que mostraba y cómo lo mostraba, Sugar Rush seguía la estela de las series británicas y era decididamente explícita, grosera y barriobajera. Por comparar: si la escena de la masturbación de Agnes evocaba una sonrisa y dulces momentos de teenage angst, Sugar Rush se abre con la precipitada masturbación de Kim… con su cepillo de dientes eléctrico. De nuevo, ¿a alguien le suena de algo?
La primera vez que vi Sugar Rush probablemente fue con mi novia, aunque no lo recuerdo de forma tan clara como Fucking Åmål. Sé que ella estaba descubriendo el fascinante mundo de las descargas por internet y se tiraba horas frente a la pantalla de su portátil viendo Perdidos. Aquel era un mundo rudo, baby. Las descargas podían durar días y los subtítulos eran una quimera. Veíamos Sugar Rush a pelo, en inglés británico, y cada vez que salía Sugar con su acento, yo sufría por entender qué diablos decía. Poco a poco me fui acostumbrando: lo bueno del acento británico es que terminas por hacerte a él. Y si te aficionas mucho, hasta lo encuentras sexy.
Mi novia se descolgó pronto porque no soportaba a Sugar, pero yo seguí viendo la serie. Cuando ella y yo lo dejamos, quizás como acto de rebeldía, me puse a ver todos los episodios de nuevo y me reí malignamente al entender lo mucho que me parecía yo a Kim y lo mucho que se parecía Sugar a la imagen amenazante que ella tenía de ciertas chicas que me gustaban, que eran todo lo contrario a ella: sofisticada, culta y de buenas formas con casi todo el mundo. No podía entender qué veía yo en el atolondramiento, el bajofondismo y el egoísmo de Sugar.
La primera temporada de Sugar Rush me gustó más que la segunda, pero la segunda fue la consecuencia lógica de lo ocurrido y abundó en otros temas que era necesario explorar, como la sexualidad de Kim (más allá de Sugar). Kim y Agnes son personajes más allá del enorme calentón, o enamoramiento, que tienen con la choni de turno. Tienen una relación de amor o de odio, o de ambas cosas, con sus padres; tienen relaciones de amistad o de atracción con otros personajes; tienen aficiones, manías, fobias. Cuando pensé por primera vez en Un pavo rosa, tuve muy en cuenta este punto y fui consciente de la importancia de darles a las dos protagonistas un pasado, una historia, que justificase su forma de ser. Sugar Rush tenía esa ventaja sobre Fucking Åmål porque era una serie, mientras que la otra debía condensarlo en una película.
El otro aspecto sobre el que influyó bastante Sugar Rush, como buena serie británica, fue en dotarme de cierta perspectiva de clase. Mientras que Agnes y Elin venían de orígenes parecidos, aunque era evidente que los de Elin eran más humildes, Kim y Sugar venían de mundos distintos. Desde el principio, es que ni siquiera hablaban igual. La relación entre ellas era aún más atrevida e inestable porque Kim era una chica de buena familia, con todo lo que implica ser parte de la burguesía, y Sugar, una garrulilla en cuya casa los gritos y las peleas eran norma. Había entre ellas la perversa y muy británica atracción del burgués por lo mundano y el deseo del proletario de paliar sus necesidades inmediatas. Por eso Sugar se aprovecha del dinero de Kim, y por eso Kim encuentra en la distancia que existe entre ellas combustible para su deseo de alternar con la plebe. Yo quise que estas fronteras fuesen evidentes, si bien no insalvables, en Un pavo rosa. Después de todo, yo también había estado en el lugar de Kim.

A la ribera del Henares…
Un deseo latente
En la próxima entrada hablaré de cómo una asignatura de la universidad alemana influyó directamente en la pasión que comparten ambas protagonistas de Un pavo rosa y cómo se combina eso con mi afición por la música de los años 90. Si me da tiempo, incluiré también el momento decisivo en el que la historia cobró forma en mi cabeza y lo que dijo mi exnovia cuando le conté la idea. Se resume en una sola frase: «Lo mejor que puedes hacer con esa historia es no escribirla».
[Siguiente entrada: El Hombre de La Mancha, los musicales y el kitsch]

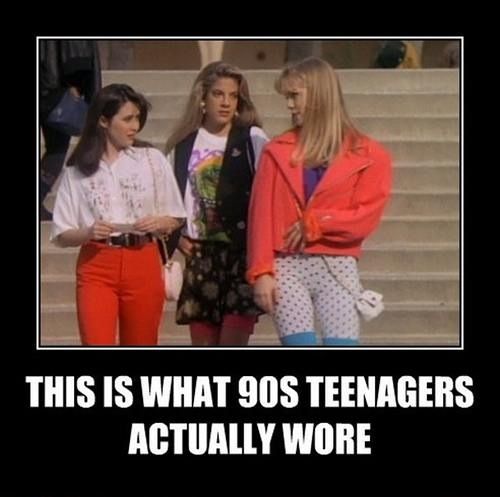
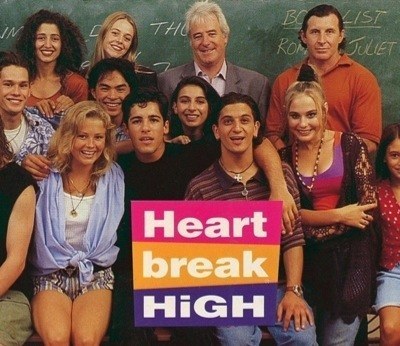

 El diluvio que viene era una obra un poco… particular. El argumento consiste en que Dios quiere organizar un segundo diluvio universal, porque este mundo está hecho un asco, y por eso elige a un cura de un pueblo para que construya un arca. Hasta ahí, bueno. Pero la historia estaba plagada de guiños sexuales. Incluía una chica del pueblo, Clementina, que estaba perdidamente enamorada del cura y lo único que hacía era ponerlo a cien confesándole sus sueños eróticos. Había un momento en el que las mujeres del pueblo debían, ejem, reunirse con sus maridos para concebir hijos antes de subir al arca, pero los maridos se distraían mucho por la llegada de una prostituta llamada Consuelo. La forma que Dios y el cura ideaban para librarse de ese pequeño inconveniente era agarrar al
El diluvio que viene era una obra un poco… particular. El argumento consiste en que Dios quiere organizar un segundo diluvio universal, porque este mundo está hecho un asco, y por eso elige a un cura de un pueblo para que construya un arca. Hasta ahí, bueno. Pero la historia estaba plagada de guiños sexuales. Incluía una chica del pueblo, Clementina, que estaba perdidamente enamorada del cura y lo único que hacía era ponerlo a cien confesándole sus sueños eróticos. Había un momento en el que las mujeres del pueblo debían, ejem, reunirse con sus maridos para concebir hijos antes de subir al arca, pero los maridos se distraían mucho por la llegada de una prostituta llamada Consuelo. La forma que Dios y el cura ideaban para librarse de ese pequeño inconveniente era agarrar al 